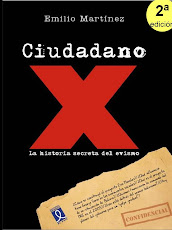Liberalismo y estatismo,
permanencia y transitoriedad
Emilio Martínez Cardona
“La izquierda quiere convertir al coronavirus en el
Caballo de Troya de su estatismo. La intervención estatal será imprescindible,
pero debe realizarse para salvar y no para ahogar la fuente del progreso, que
no es otra que una economía libre basada en la iniciativa privada”. La frase
pertenece al escritor e historiador económico Mauricio Rojas y pone sobre el
tapete uno de los eventuales riesgos en el planeta: la adopción de políticas
económicas que, aún con intención bienhechora, acaben extendiendo en el tiempo
la crisis que provocarán la pandemia y el aislamiento social, a través del
dirigismo y la burocratización del aparato productivo y comercial.
Esto no quiere decir –como bien señala Rojas- que haya
que descartar una intervención limitada del Estado, que será útil siempre que
esté enmarcada en el principio de subsidiariedad, realizando aquello que los
particulares no puedan hacer por sí mismos. El paradigma del liberalismo
clásico, que asigna al Estado la función esencial de la seguridad, incluye evidentemente
a la actual coyuntura, donde los riesgos masivos de salud se vuelven un asunto
de seguridad pública.
La emergencia está dando lugar en todo el mundo a una
respuesta híbrida, con múltiples medidas de control estatista (precios,
circulación, etc.), pero también con medidas de corte liberal, como la
postergación y reducción de impuestos, crédito fiscal y desgravaciones
arancelarias.
La estrategia debería pasar por impulsar que las
medidas liberales se vuelvan más amplias y permanentes, transitando por ejemplo
de la moratoria en el pago de impuestos a su eliminación definitiva, como en el
caso del IT en Bolivia; y a una simplificación máxima de los sistemas
tributarios.
Al mismo tiempo, hay que bregar para que las medidas
estatistas sean transitorias. Sabemos bien lo difícil que es esto último, sobre
todo en América Latina, donde tenemos una larga experiencia de mecanismos
“temporales” que acabaron eternizados.
Un ejemplo histórico de lo planteado sería el de las
economías de guerra y pos-guerra europeas en el siglo XX. Finalizado el segundo
gran conflicto mundial, la respuesta inmediata fue mantener los esquemas
estatistas que fueron inevitables durante la conflagración, pero poco a poco
fue ampliándose el debate sobre una necesaria liberalización. Los países donde
se desmontaron relativamente rápido las estructuras de la economía de guerra
(Alemania con Adenauer, Italia con Einaudi) tuvieron su boom, mientras que las
naciones que insistieron en el paternalismo dirigista (Francia con De Gaulle) quedaron
estancadas.
El desafío estribaría en que, a la hora de considerar
medidas de intervención o control, se estime además su grado de
“reversibilidad”. Al pensar en el ingreso a una “economía de guerra contra el
coronavirus”, también tengamos en cuenta cómo saldremos de la misma.