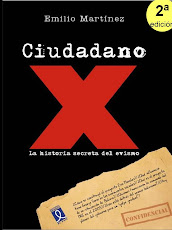Lo mágico en la ciencia
Emilio Martínez Cardona
-Artículo publicado
en el número 20 de Percontari, revista del Colegio Abierto de Filosofía
Contrariando mi plan original, que era el de discernir
los funcionamientos antinómicos del pensamiento científico y del pensamiento
mágico, preferí la vía más problemática, pero probablemente también más fértil,
de enumerar varios casos de intersección entre estos dos conjuntos o de
fronteras borrosas entre ambos.
Comienzo por algunos ejemplos de intuición onírica que
han supuesto grandes desarrollos en la ciencia: el de Friedrich August Kekulé,
que en el siglo XIX tuvo no uno sino dos sueños –incluyendo a la serpiente
alquímica Uroboros- que le permitieron establecer la estructura de la molécula
del benceno, abriendo un vasto campo para la química orgánica; y el del
matemático indio Srinivasa Ramanuján, quien hizo importantes contribuciones a
la teoría de números, las series y las fracciones continuas, aportando los
cimientos para la actual formulación de la teoría de cuerdas, todo en base a
mensajes que, según afirmaba, le dictaba en los sueños la diosa Namagiri.
Una clave para desentrañar esta aparente paradoja podría
estar en los estudios del antropólogo Claude Lévi-Strauss, sobre todo en su
obra El pensamiento salvaje (1962), donde
desmontaba la oposición absoluta entre el modo de pensamiento de los pueblos
primitivos y civilizados, tal como había sido expuesta por Lucien Lévy Bruhl.
En el libro mencionado, explicaba cómo mucho del
“pensamiento primitivo” contenía las mismas reglas estructurantes que el
moderno pensamiento científico y viceversa. De esto podemos deducir que hay igualmente
un núcleo de pensamiento mágico subsistente en la ciencia.
No muy distinto fue lo formulado por un racionalista como
Bertrand Russell, quien admitía que en última instancia el método científico se
basa en un “misticismo lógico”, donde tarde o temprano se llega a un axioma
fundante indemostrable, que requiere un salto de fe.
Habrá que superar, entonces, la lineal filosofía de la
historia y de la ciencia legada por Comte, que todavía nos condiciona aunque
sea de manera implícita o inconsciente. Aquella que dividía la historia en las
etapas religiosa, metafísica y positiva.
El paradigma sustitutivo de ese evolucionismo cultural
ingenuo podría ser el de un paralelismo o complementariedad entre dos modos de
pensamiento, entre esas dos “mentes” que coexisten en la estructura
bihemisférica del cerebro humano.