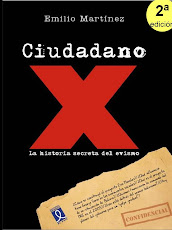Borges: otro viaje a la semilla
Emilio Martínez Cardona*
Hoy se cumplen 119 del
nacimiento de Jorge Luis Borges. Viene bien recordarlo y para eso tomo el
artificio de Alejo Carpentier del “Viaje a la semilla”, a su vez tomado de un
relato de F. Scott Fitzgerald: “El extraño caso de Benjamin Button”. En sí, un
procedimiento cuasi borgeano.
Según esta cronología inversa o antibiográfica, la historia comienza
en el cementerio de Plain Palais en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986, de
donde el cuerpo de Jorge Luis Borges es trasladado a un departamento de la
Grand Rue 28. Allí presenta los primeros signos vitales y comienza un notable
proceso de desarrollo, aunque está completamente ciego. En un claro síntoma de
lucidez, el 26 de abril Borges se divorcia de María Kodama mediante un poder
dado a un juez de Paraguay.
Meses después, en diciembre de 1985, Borges viaja a Buenos Aires y
publica su ópera prima: “Los conjurados”. La celebridad es instantánea. Kodama
lo acompaña en carácter de secretaria privada. Borges cada vez se siente mejor
y los síntomas de su enfermedad parecen estar cediendo.
En materia política apoya al radical Raúl Alfonsín, diciendo que “no
es peronista, ni marxista, ni gángster”. Viaja por Italia, España, Portugal y
Marruecos y toca la piel de un tigre vivo, tema que más tarde le servirá de
inspiración para varios poemas y cuentos.
Se manifiesta en contra de la guerra de Las Malvinas e incursiona
por primera vez en el ensayo con el libro “Siete noches”, en base al cual
dictará una serie de conferencias.
Junto a otros intelectuales firma una carta abierta cuestionando a
la Junta Militar argentina. Gana el Premio Cervantes. En 1976 se rumorea que
podría recibir el Premio Nobel de Literatura, cosa que no sucede, y meses
después recibe la Gran Cruz de Bernardo O´Higgins de manos de Augusto Pinochet.
Sus posiciones ideológicas han cambiado desde los tiempos de la
carta abierta y junto a Ernesto Sábato, otro de los firmantes del documento,
participa de un almuerzo en la Casa de Gobierno con el general Videla. Se
vincula al Partido Conservador y el gobierno militar es reemplazado por otro
civil, encabezado por María Estela Martínez de Perón.
En 1975 María Kodama deja de asistirlo como secretaria privada.
Borges publica “El libro de arena”, considerado una de sus más grandes
creaciones. Ese mismo año su madre, Leonor Acevedo, se incorpora en su cama
luego de una larga convalecencia y comienza a fortalecerse. Borges vivirá con
ella en un departamento de la calle Maipú 900.
En 1973, con la salida del peronismo del gobierno, Borges accede a
la dirección de la Biblioteca Nacional. En 1970 su nombre vuelve a ser
mencionado como posible merecedor del Nobel, según una encuesta de Il Corriere
Della Sera. Borges se siente más fuerte y algunas arrugas comienzan a borrarse
de su frente. Se independiza de su madre y vive con Elsa Astete Millán, su
segunda esposa, de quien se separa el 21 de septiembre de 1967.
En 1961 comparte con Samuel Beckett el Premio Formentor. Abandona el
Partido Conservador. En diciembre de 1955 se aleja de la Academia Argentina de
Letras y meses después debe dejar la dirección de la Biblioteca Nacional,
cuando el gobierno de la “Revolución Libertadora” es desplazado por el régimen
de Juan Domingo Perón.
Comienza a desarrollar la vista, en un largo proceso que él mismo
define como “Un lento amanecer que duró más de medio siglo”. Abandona el bastón
que lo había acompañado durante años.
En 1951 publica “La muerte y la brújula”, en uno de cuyos cuentos
hay una enigmática alusión a un intento de suicidio, que de alguna manera
prefigura un hecho que habrá de suceder más tarde.
En 1949 publica “El Aleph”. Al año siguiente, su madre y su hermana
Norah son encarceladas y luego participan en un acto antiperonista.
En 1946, luego de un brevísimo paso como “inspector de aves de
corral”, cargo con el que intentó humillarlo el gobierno de Perón, Borges
comienza a cumplir funciones en la Biblioteca Municipal Miguel Cané. Apoya a la
Unión Democrática, una alianza entre radicales, conservadores y socialistas que
se opone al populismo peronista.
En 1944 publica “Ficciones” y en 1938 un paradójico accidente
contribuirá a mejorar su capacidad visual: luego de una septicemia se golpea la
cabeza contra una ventana. Ese año su padre, Jorge Guillermo Borges, se
incorpora desde el lecho de muerte.
En una reseña de “Der totale Krieg” de Erich Ludendorff, escribe que
“Fascismo y comunismo –nadie lo ignora- abominan por igual de la democracia”.
Deja su cargo en la Biblioteca Miguel Cané.
En 1936 intenta suicidarse en el Hotel Las Delicias de Adrogué. Se
arrepiente a tiempo y viaja a Buenos Aires, donde vende su revólver. En 1935
publica su último libro de cuentos: “Historia universal de la infamia”. Desde
entonces, Borges será esencialmente poeta.
Hacia 1933 parece volver a sus simpatías radicales de tiempos del
alfonsinismo. Ese mismo año, el escritor francés Drieu La Rochelle dice que
“Borges vale la pena el viaje” y luego visita Argentina.
En 1931 abandona el consejo de redacción de Sur y el 27 de mayo de
1929 comienza a colaborar en la revista nacionalista Libra, junto a Alfonso
Reyes, Leopoldo Marechal y Francisco Luis Bernárdez. En 1924, un juvenil Borges
se entrega a la vida bohemia, recorriendo las orillas y los barrios porteños.
Participa en el grupo literario Florida y colabora en la revistas
Martín Fierro y Proa. Publica su último libro, “Fervor de Buenos Aires”,
comentado por Ortega y Gasset en la Revista de Occidente.
Entre 1920 y 1919 frecuenta en Madrid la tertulia de Rafael Cansinos
Asséns. En esa época escribe “Los ritmos rojos” o “Los salmos rojos”, poemas en
homenaje a la Revolución Rusa que por fortuna nunca entrega a la imprenta. El
31 de diciembre de 1919 publica en la revista ultraísta Grecia su último poema:
“Himno al mar”, escrito al estilo de Whitman.
Se establece en Ginebra y comienza a olvidar el latín, el francés y
el alemán. En 1914 vuelve con su familia a Buenos Aires, donde su padre retoma
el ejercicio de la abogacía y la enseñanza de la psicología. Por esos años, su
padre le hablará por última vez de Baruch Spinoza y del anarquismo filosófico
de Spencer.
El año 1908 es particularmente creativo para Borges, que traduce “El
príncipe feliz” de Oscar Wilde y escribe sobre mitología griega.
Su estatura se reduce y su voz se vuelve más aguda. Durante los
siguientes ocho años se recluye cada vez más en su casa paterna, donde lee y
recita poesía junto a su hermana Norah.
Son años marcados por las conversaciones en inglés con su abuela
Fanny Haslam. Pero ya se evidencia la declinación de las facultades mentales de
Borges, ocaso que hacia 1900 lo lleva a la pérdida del habla y luego a una
virtual inconciencia.
La familia se muda desde su quinta en Palermo al centro porteño, a
una casa de patio y aljibe. El 24 de agosto de 1899, Jorge Luis Borges entra a
la seguridad del vientre materno y ocho meses después a la nada, o al Todo, que
podría ser un sinónimo.
Ahora Borges ya no es Borges, sino la sangre de sus ancestros. Su
influencia literaria se reflejará en autores como Chesterton, Coleridge, De
Quincey y Emerson. Se dice que su Pierre Menard sirvió de inspiración a
Cervantes y que algunas de las ideas expuestas en su obra tuvieron eco en las
doctrinas de los heresiarcas del siglo II de nuestra era.
*Escritor
y ensayista. Premio de Literatura de Montevideo y Premio Nacional de Literatura
“Santa Cruz de la Sierra”. El presente texto es parte de su libro “De Orwell a
Vargas Llosa”.