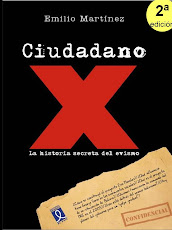La grieta boliviana
Emilio Martínez Cardona
Desde Argentina se ha popularizado la expresión de “la
grieta” para definir a una disyuntiva que separa, por un lado, a las fuerzas
políticas vinculadas al corrupto periodo de gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner y, por otra parte, a las que giran en torno a la actual administración
de Mauricio Macri.
En Bolivia, hablar de la grieta tiene una complejidad
adicional, toda vez que el candidato primero-ilegal y el segundo-semioficialista
son parte de un mismo bloque hegemónico. La relativa competencia es por quién
tendrá la centralidad y quién cumplirá el rol de acompañante en el bloque, pero
no está en discusión que sigan juntos en el modelo de Estado centralista y
dirigista, incluso articulando los 2/3 en el Parlamento mediante algún tipo de
acuerdo de coalición o gobernabilidad.
Siguiendo la comparación con Argentina, es como si los
Fernández (Cristina y Alberto) se hubiesen desdoblado en una operación de
pinzas, sometiendo al electorado a una coerción casi extorsiva para elegir sólo
entre “los únicos”.
En cambio, la verdadera grieta boliviana es la que divide
a los beneficiarios del orden cleptocrático vigente y a quienes están
dispuestos a desmontarlo. A los receptores de contratos directos millonarios y
a quienes viven de su propio trabajo y emprendimiento.
Es, ciertamente, una coyuntura que requiere
discernimiento para comprender que la dicotomía real es entre corrupción y
transparencia, y no entre las pinzas de una falsa polarización entre asociados.
La grieta boliviana también está relacionada con el
modelo de Estado, como indicábamos antes, con un polo representado por quienes
han buscado retener el poder concentrado en el nivel central, ya fuera en el
periodo 2003-2005 o en el 2006-2019; y con el otro polo encarnado por los que
buscan alternativas descentralizadoras, que van desde una profundización de la
autonomía hasta el federalismo.
Esta segunda versión de la grieta no es independiente de
la primera, existiendo una clara ligazón entre corrupción y centralismo, entre
discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos e hiper-poder
presidencial.
Ya en 1871, el ideólogo cochabambino del federalismo, Lucas
Mendoza de la Tapia, señalaba al unitarismo (centralismo) como “la corrupción
institucional y el origen de las tiranías”, según citaba días atrás en su
columna de opinión el politólogo Jorge Márquez Meruvia.
La consabida “mamadera” está en ese 85% de los recursos
públicos que se manejan en el gobierno central y las empresas estatales, y
aunque la corrupción existe en las entidades subnacionales, también es cierto
que es más fácil detectarla y sancionarla en estos niveles.
Tal vez, volviendo a las comparaciones con el caso argentino,
tras la caída de la cleptocracia comprobaremos que todo tenía un 40% de
sobreprecio, incluyendo a cierto museo dedicado al culto a la personalidad.