Por: Emilio Martínez
En América Latina, un nuevo método golpista parece haberse extendido en los últimos años. Ya no se trata, como en décadas anteriores, del asalto al poder con tanquetas ni guerrillas, sino de desestabilizar a los gobiernos democráticos con movilizaciones sociales de creciente violencia.
Tal ha sido la experiencia de Bolivia en el lustro 2000-2005, periodo en el que un ciclo planificado de “protestas” produjo el derrocamiento de dos presidentes y la realización forzada de unas elecciones anticipadas que llevaron al gobierno a Evo Morales.
Hoy en día, una estrategia similar podría estar en marcha en el Perú, con parecidos actores e idéntica metodología, lo que nos permite pensar en una eventual exportación de cierto “know-how insurreccional”.
El alzamiento en la Amazonia peruana, que tuvo como cara visible a Alberto Pizango, siguió al pie de la letra ese guión: como en el caso boliviano, se utilizaron los bloqueos camineros en gran escala, orquestados con la ayuda del financiamiento proveniente de redes de ONGs y de mecanismos de coerción que obligan a los indígenas a plegarse a las directivas de los dictadores sindicales.
Las ONGs alineadas con el proyecto político que impulsa los nuevos golpes “soft” manejan presupuestos multimillonarios, como queda claro al analizar las cuentas de la AIDESEP dirigida por Pizango, que sólo en el 2008 recibió nada menos que cuatro millones de dólares.
Un dato no menor que merece ser considerado: una poderosa ONG que parece tener un importante rol como financiadora de los movimientos “indigenistas” peruanos es Amazon Watch, la misma que, curiosamente, tuvo un activo papel en Bolivia entre 1999 y 2003, hasta poco después del derrocamiento de Sánchez de Lozada en octubre de ese último año. Luego de cumplido su objetivo, pasó a enfocarse en Ecuador y, más recientemente, en Perú.
En cuanto a los mecanismos de coerción, los radicales peruanos parecen haber aprendido bien la lección de sus pares bolivianos y han puesto en práctica diversas formas de “sanción comunal” contra los disidentes. Ya se habla de indígenas a quienes se ha quemado sus viviendas por negarse a participar en los violentos movimientos, algo que es una lamentable tradición en zonas de dictadura sindical en Bolivia, como la región del Chapare, verdadero feudo del presidente Evo Morales.
Entre los móviles que llevan a estas organizaciones a promover los movimientos neo-golpistas confluyen varios factores: desde la probable ligazón con el narcotráfico, que busca establecer bases territoriales libres de la presencia de la fuerza pública para el ejercicio de su negocio, hasta la misma lógica totalitaria de ideologías que combinan de manera bizarra el marxismo con el racismo, pasando por intereses económicos y geoestratégicos contrarios al funcionamiento de los TLC con Estados Unidos.
Las excusas que encubren y justifican a las motivaciones reales son variables: a veces puede ser la protesta contra una ley de aguas, en otras la resistencia contra un proyecto de exportación de gas o la supuesta protección de las selvas tropicales.
En la primera etapa de estos ciclos de conflicto, dedicada a la acumulación de fuerzas, se busca ante todo el control de porciones crecientes del territorio nacional. Así se hizo en Bolivia entre el 2000 y el 2003, donde se apuntó primero a la consolidación del dominio sobre las zonas cocaleras y en provincias del altiplano paceño como Omasuyos.
Luego, en la segunda etapa, vendrá el asalto contra el poder central. En ambas fases, los organizadores de las “protestas espontáneas” procuran generar escenarios de violencia, de confrontación con la fuerza pública, que provean los muertos que harán posible la victimización del movimiento y el desgaste de la imagen gubernamental.
Cabe esperar que la administración de Alan García no cometa los mismos errores que los gobiernos bolivianos previos a la semidictadura evista. Estos consistieron, ante todo, en creer que el propósito de las protestas era genuinamente reivindicativo y que éstas podían ser desactivadas mediante sucesivas concesiones, y en negociar la ley, inicio de un proceso de erosión del Estado de Derecho cuyo fin está a la vista en Bolivia.
El verdadero antídoto contra el neogolpismo está en la unidad de los partidos democráticos contra estos intentos de desestabilización, en el correcto apoyo a las fuerzas policiales y militares, y en el diálogo con los dirigentes históricos de los pueblos indígenas, con las autoridades tradicionales no cooptadas por las redes prebendales de las ONGs y sus dictadores sindicales.
Y ante todo, en recordar que tras cada ola de conflictos no vendrá la paz, sino un periodo latente para el reacomodo de fuerzas previo a la siguiente batalla.
skip to main |
skip to sidebar

La quinta edición de "Ciudadano X", con un tiraje de 1.500 ejemplares, se agotó a comienzos del 2009.

La cuarta edición de "Ciudadano X" (1.500 ejemplares) salió a la venta a fines de mayo y fue el libro más vendido de la Feria Internacional de Santa Cruz. Se agotó a fines de junio.

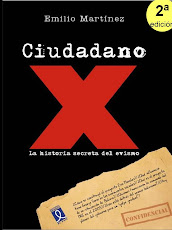
En sólo dos semanas, tras presentarse el pasado 25 de febrero, "Ciudadano X" agotó su primera edición. El segundo tiraje también se agotó en una quincena, a comienzos del mes de abril.

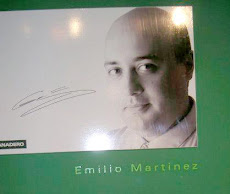
Emilio Martínez fue uno de los autores homenajeados en el stand del Banco Ganadero, en la 9 Feria Internacional del Libro de Santa Cruz.
VENENO LÚDICO
http://venenolundico.blogspot.com/2008/02/ciudadano-x-la-nueva-novela-de-emilio.html
UNIVISIÓN
http://foro.univision.com/univision/board/print?board.id=190097542&message.id=32714&page=2&format=all
BOLIVIA CONFIDENCIAL
http://boliviaconfidencial.blogspot.com/2008/02/todo-lo-que-tiene-que-saber-sobre.html
ANALÍTICA
www.analitica.com/va/internacionales/opinion/3624561.asp
EL DEBER
www.eldeber.com.bo/2008/2008-02-25/vernotaescenas.php?id=080224213109
EL NUEVO DÍA
http://nuevodia.glradio.com/buscar.asp?pal=beneficiaron
http://nuevodia.glradio.com/versiones/20080223_007376/C_255.htm
LOS TIEMPOS
www.lostiempos.com/lecturas/09-03-08/08_03_08_eclectica6.php
E-FORO BOLIVIA
www.eforobolivia.org/sitio/leerNotaEspecifico.php?id=4476&categoria=1
LA RAZÓN
www.la-razon.com/versiones/20080308_006205/nota_246_560229.htm
BOLIVIA DEMOCRÁTICA
www.boliviademocratica.net/pensadores.php?idMenu=135868&&idSeccion=
CONTACTO
ciudadanoxbolivia@gmail.com
QUINTA EDICIÓN

La quinta edición de "Ciudadano X", con un tiraje de 1.500 ejemplares, se agotó a comienzos del 2009.
PORTADA DE LA CUARTA EDICIÓN

La cuarta edición de "Ciudadano X" (1.500 ejemplares) salió a la venta a fines de mayo y fue el libro más vendido de la Feria Internacional de Santa Cruz. Se agotó a fines de junio.

TERCERA EDICIÓN "RECARGADA"
La tercera edición de "Ciudadano X: la historia secreta del evismo" ya está en las librerías. Esta vez con tapa roja, para distinguir la versión real de las piratas.
En esta edición "recargada" se incluye información adicional a la publicada en los dos tirajes anteriores, como una lista histórica de integrantes de la Logia TAU, donde puede encontrarse a varios ex-mandatarios de la república.
La primera edición de "Ciudadano X" tuvo un tiraje de 500 ejemplares, la segunda de 1.000 y la tercera de 2.000.
En la contratapa, Carlos Valverde Bravo comenta que "Ciudadano X me gustó. Pero este no es un libro para que guste o no, sino y, en todo caso, para que interese. ¿Por qué para que interese? Porque nos ayuda a entender lo que ocurre en el país y por qué estamos como estamos. (...) Quienes lo quieran usar para entender y desentrañar dudas, tienen un buen instrumento de trabajo. Los que quieran creer que es una novela, seguramente aplaudirán la inventiva del autor; lo importante es que nadie que lo lea quedará indiferente".
Leer más en:
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-04-25/vernotaescenas.php?id=080425000613
En esta edición "recargada" se incluye información adicional a la publicada en los dos tirajes anteriores, como una lista histórica de integrantes de la Logia TAU, donde puede encontrarse a varios ex-mandatarios de la república.
La primera edición de "Ciudadano X" tuvo un tiraje de 500 ejemplares, la segunda de 1.000 y la tercera de 2.000.
En la contratapa, Carlos Valverde Bravo comenta que "Ciudadano X me gustó. Pero este no es un libro para que guste o no, sino y, en todo caso, para que interese. ¿Por qué para que interese? Porque nos ayuda a entender lo que ocurre en el país y por qué estamos como estamos. (...) Quienes lo quieran usar para entender y desentrañar dudas, tienen un buen instrumento de trabajo. Los que quieran creer que es una novela, seguramente aplaudirán la inventiva del autor; lo importante es que nadie que lo lea quedará indiferente".
Leer más en:
http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-04-25/vernotaescenas.php?id=080425000613
RECORD DE VENTAS EN BOLIVIA
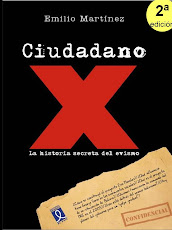
En sólo dos semanas, tras presentarse el pasado 25 de febrero, "Ciudadano X" agotó su primera edición. El segundo tiraje también se agotó en una quincena, a comienzos del mes de abril.
DATOS DEL AUTOR
- EMILIO MARTÍNEZ CARDONA
- Escritor, periodista y guionista, nacido en Uruguay (1971) y nacionalizado boliviano. Es consultor independiente en comunicación. Sus artículos se han publicado en La Razón, La Prensa, El Deber, El Nuevo Día y Cosas. Recibió el Premio Municipal de Literatura de Montevideo y el Premio Nacional de Literatura “Santa Cruz de la Sierra” en cuento, poesía y teatro. Publicó varias obras en esos tres géneros: Noticias de Burgundia, Cuentos para emborrachar la perdiz, Antiguos jardines, Macabria y otros cuentos, El banquete, Cartografías y Libro de los espejos. Su obra ha sido recogida en antologías de Bolivia, España y Argentina. Integra el PEN Club Internacional y dirige la revista literaria Paréntesis. En los últimos años se ha destacado en el periodismo narrativo y de investigación, con los libros Ciudadano X: la historia secreta del evismo (seis ediciones en un año y medio), X2: lo que Unasur no dijo y La masacre del Hotel Las Américas (tres ediciones en tres meses).
LA HISTORIA SECRETA DEL EVISMO
Aqui encontrará las últimas revelaciones hechas al Ciudadano X, quien, a la manera del “garganta profunda” del caso Watergate, cuenta qué pasaba tras bambalinas en los sucesos de los últimos años en Bolivia.
A partir de una serie de entrevistas a políticos, intelectuales, empresarios y dirigentes sociales, el autor construyó este personaje que fusiona las voces de varios protagonistas de los hechos.
El telón de la historia reciente de Bolivia ha sido abierto y lo que hay detrás es inquietante.
A partir de una serie de entrevistas a políticos, intelectuales, empresarios y dirigentes sociales, el autor construyó este personaje que fusiona las voces de varios protagonistas de los hechos.
El telón de la historia reciente de Bolivia ha sido abierto y lo que hay detrás es inquietante.
PREGUNTAS A LAS QUE RESPONDE "CIUDADANO X"
* ¿Cómo se construyo el proyecto Evo Morales?
* ¿Qué influencia tiene George Soros en los movimientos sociales?
* ¿Qué es el proyecto de re-etnización de Bolivia?
* ¿Quiénes financiaron la campana del MAS en el 2005?
* ¿Irán esta detrás del uranio boliviano?
* ¿La Logia TAU co-gobierna con el evismo?
* ¿Hay planes del oficialismo para un "golpe gradual"?
* ¿Qué influencia tiene George Soros en los movimientos sociales?
* ¿Qué es el proyecto de re-etnización de Bolivia?
* ¿Quiénes financiaron la campana del MAS en el 2005?
* ¿Irán esta detrás del uranio boliviano?
* ¿La Logia TAU co-gobierna con el evismo?
* ¿Hay planes del oficialismo para un "golpe gradual"?
COMENTARIOS
"Emilio Martínez nos ofrece una magnífica y apasionante narración del origen y desarrollo del evismo en Bolivia. Esta obra, que desgraciadamente nada tiene de ficción, es uno de los más potentes antídotos contra el sida mental que inhibe la resistencia a un proyecto totalitario y destructor, pero ante todo inmensamente estúpido".
Daniel Dory (geógrafo y geopolítico, catedrático titular de la Universidad de La Rochelle-Francia)
...
"Emilio Martínez convierte lo que pareciera ser una novela de intriga en fría realidad, por medio de sus charlas anónimas con oscuros personajes. Una lectura necesaria".
Martín Arostegui (corresponsal de The Washington Times)
...
"Los líderes de las agrupaciones de gobierno, sobre todo varios del Poder Ejecutivo, están atrapados entre los grupos internacionales de poder económico con tentáculos políticos que los están financiando, dirigiendo y exigiendo, según lo muestra, explica y relata el buen libro Ciudadano X".
Jorge Órdenes (columnista de La Razón)
Daniel Dory (geógrafo y geopolítico, catedrático titular de la Universidad de La Rochelle-Francia)
...
"Emilio Martínez convierte lo que pareciera ser una novela de intriga en fría realidad, por medio de sus charlas anónimas con oscuros personajes. Una lectura necesaria".
Martín Arostegui (corresponsal de The Washington Times)
...
"Los líderes de las agrupaciones de gobierno, sobre todo varios del Poder Ejecutivo, están atrapados entre los grupos internacionales de poder económico con tentáculos políticos que los están financiando, dirigiendo y exigiendo, según lo muestra, explica y relata el buen libro Ciudadano X".
Jorge Órdenes (columnista de La Razón)
CAFÉ GANADERO EN LA IX FIL
Emilio Martínez fue uno de los autores homenajeados en el stand del Banco Ganadero, en la 9 Feria Internacional del Libro de Santa Cruz.
PRÓLOGO DEL LIBRO
En los últimos y agitados tiempos tuve la oportunidad de hablar con políticos, intelectuales, empresarios y dirigentes sociales, sobre diferentes aspectos de la situación del país. La parte más atractiva de esas conversaciones fue produciendo un abundante off the record, información valiosa que podía ser hecha pública pero cuyas fuentes debían permanecer en el anonimato.
Luego de darle muchas vueltas al asunto, concluí que la mejor manera de liberar esa información acumulada era atribuirla a una máscara colectiva, un personaje literario que pudiera fusionar las voces de todos los entrevistados. Un Ciudadano X que, como en el álgebra, sería uno y muchos al mismo tiempo. Una ficción paradójica que ayudaría a entender mejor la realidad.
Ese artificio también me permitió unir los dos cauces por los que ha discurrido mi escritura: prensa y literatura, resultando el presente libro, que utiliza herramientas del periodismo narrativo para tratar de responder a preguntas incómodas como las que pueden leerse en la tapa.
En diálogo con el entrevistador, el infidente Ciudadano X va descorriendo el telón de lo sucedido tras bastidores en el proceso político boliviano de los últimos años. Huelga decir que el personaje fue adquiriendo vida propia y que acabó siendo algo más que una síntesis de los entrevistados. A eso hay que agregar las fuentes periodísticas y documentales que he sumado a las declaraciones testimoniales, a medida que investigaba para contrastarlas.
No fue mi propósito hacer una simple crónica de los hechos, sino bucear en la intrahistoria. Sin embargo, he procurado ser didáctico en la exposición de los sucesos más importantes, teniendo en cuenta al lector de terceros países. Datos que el lector nacional, ya familiarizado con el contexto, sabrá obviar.
Confieso que al unir las piezas del rompecabezas, al eslabonar los hechos, el resultado ha sido inquietante. Espero que usted pueda enriquecer con nueva información las eventuales reediciones de este libro.
Esta es una historia escrita desde Santa Cruz, sin falsas neutralidades.
E.M.
Febrero de 2008
Luego de darle muchas vueltas al asunto, concluí que la mejor manera de liberar esa información acumulada era atribuirla a una máscara colectiva, un personaje literario que pudiera fusionar las voces de todos los entrevistados. Un Ciudadano X que, como en el álgebra, sería uno y muchos al mismo tiempo. Una ficción paradójica que ayudaría a entender mejor la realidad.
Ese artificio también me permitió unir los dos cauces por los que ha discurrido mi escritura: prensa y literatura, resultando el presente libro, que utiliza herramientas del periodismo narrativo para tratar de responder a preguntas incómodas como las que pueden leerse en la tapa.
En diálogo con el entrevistador, el infidente Ciudadano X va descorriendo el telón de lo sucedido tras bastidores en el proceso político boliviano de los últimos años. Huelga decir que el personaje fue adquiriendo vida propia y que acabó siendo algo más que una síntesis de los entrevistados. A eso hay que agregar las fuentes periodísticas y documentales que he sumado a las declaraciones testimoniales, a medida que investigaba para contrastarlas.
No fue mi propósito hacer una simple crónica de los hechos, sino bucear en la intrahistoria. Sin embargo, he procurado ser didáctico en la exposición de los sucesos más importantes, teniendo en cuenta al lector de terceros países. Datos que el lector nacional, ya familiarizado con el contexto, sabrá obviar.
Confieso que al unir las piezas del rompecabezas, al eslabonar los hechos, el resultado ha sido inquietante. Espero que usted pueda enriquecer con nueva información las eventuales reediciones de este libro.
Esta es una historia escrita desde Santa Cruz, sin falsas neutralidades.
E.M.
Febrero de 2008
DESCARGUE EL CAPÍTULO I EN LA WEB DE EL DEBER
LINKS
Revista Lex
http://www.revistalex.com/
José Benegas (Buenos Aires)
http://josebenegas.com/
Pablo Melgar (Montevideo)
http://blogs.montevideo.com.uy/melgar
Bolivia Press
http://www.boliviapress.blogspot.com/
Human Rights Foundation-Bolivia
http://hrfbolivia.blogspot.com/
Human Rights Foundation (New York)
http://www.lahrf.com/
Bolivia Confidencial
http://boliviaconfidencial.blogspot.com/
Hispanic American Center for Economic Research
http://www.hacer.org/
Mujeres de Septiembre
http://septembrinas.blogspot.com
http://www.revistalex.com/
José Benegas (Buenos Aires)
http://josebenegas.com/
Pablo Melgar (Montevideo)
http://blogs.montevideo.com.uy/melgar
Bolivia Press
http://www.boliviapress.blogspot.com/
Human Rights Foundation-Bolivia
http://hrfbolivia.blogspot.com/
Human Rights Foundation (New York)
http://www.lahrf.com/
Bolivia Confidencial
http://boliviaconfidencial.blogspot.com/
Hispanic American Center for Economic Research
http://www.hacer.org/
Mujeres de Septiembre
http://septembrinas.blogspot.com
CÓMO ADQUIRIR EL LIBRO
Librerías en Santa Cruz:
Cunumi Letrao
El Ateneo
Lewy Libros
Los Amigos del Libro
ABC
Lecturas
Mega-revistas (Viru Viru)
Alma Mater
Librerías en Cochabamba:
Los Amigos del Libro
Entre Libros
Libros Mil
Librerías en La Paz:
Plural
Los Amigos del Libro
Lecturas
Litexsa
Compras por Internet:
http://www.libreriaateneo.com.bo/
http://www.boliviacultural.com/
http://www.booksur.com/
http://www.librosbolivia.com/
O pídalo a nuestro correo de contacto:
ciudadanoxbolivia@gmail.com
Cunumi Letrao
El Ateneo
Lewy Libros
Los Amigos del Libro
ABC
Lecturas
Mega-revistas (Viru Viru)
Alma Mater
Librerías en Cochabamba:
Los Amigos del Libro
Entre Libros
Libros Mil
Librerías en La Paz:
Plural
Los Amigos del Libro
Lecturas
Litexsa
Compras por Internet:
http://www.libreriaateneo.com.bo/
http://www.boliviacultural.com/
http://www.booksur.com/
http://www.librosbolivia.com/
O pídalo a nuestro correo de contacto:
ciudadanoxbolivia@gmail.com
LO QUE DICE LA PRENSA SOBRE "CIUDADANO X"
VENENO LÚDICO
http://venenolundico.blogspot.com/2008/02/ciudadano-x-la-nueva-novela-de-emilio.html
UNIVISIÓN
http://foro.univision.com/univision/board/print?board.id=190097542&message.id=32714&page=2&format=all
BOLIVIA CONFIDENCIAL
http://boliviaconfidencial.blogspot.com/2008/02/todo-lo-que-tiene-que-saber-sobre.html
ANALÍTICA
www.analitica.com/va/internacionales/opinion/3624561.asp
EL DEBER
www.eldeber.com.bo/2008/2008-02-25/vernotaescenas.php?id=080224213109
EL NUEVO DÍA
http://nuevodia.glradio.com/buscar.asp?pal=beneficiaron
http://nuevodia.glradio.com/versiones/20080223_007376/C_255.htm
LOS TIEMPOS
www.lostiempos.com/lecturas/09-03-08/08_03_08_eclectica6.php
E-FORO BOLIVIA
www.eforobolivia.org/sitio/leerNotaEspecifico.php?id=4476&categoria=1
LA RAZÓN
www.la-razon.com/versiones/20080308_006205/nota_246_560229.htm
BOLIVIA DEMOCRÁTICA
www.boliviademocratica.net/pensadores.php?idMenu=135868&&idSeccion=
BUSQUE SU NOMBRE EN EL LIBRO
ÍNDICE ONOMÁSTICO
(Nota: la numeración varió en la tercera edición)
A
Abendroth, Bernd: 108, 136.
Achacollo, Nemesia: 281.
Aguilar, Roberto: 38, 200.
Aguilera, Rolando: 318.
Ahmadinejad, Mahmmud: 235, 298, 299, 301, 302.
Aimaretti, Marco Antonio: 142.
Alarcón, Silvia: 35.
Albarracín, Waldo: 14, 142, 326.
Alcoreza, Juan Carlos: 162.
Almaraz, Alejandro: 141, 142, 177, 178, 285.
Allende, Salvador: 152, 160, 161.
Alvarado, Jorge: 157, 245, 266-268, 272, 278.
Álvarez, Analía: 318.
Amaru, Túpac: 135.
Anaya, Alvin: 204.
Andrade (esposos): 197.
Annan, Koffi: 304.
Antelo, Germán: 92, 132, 176, 217, 259, 364.
Antelo, Juan Armando: 171.
Antezana, Marcelo: 91.
Añez, Wilfredo: 318.
Arauco, Eleonor: 151.
Araúz, Silvio: 215.
Araya Peters, Arturo: 161.
Arce Catacora, Luis: 148, 173, 188, 282, 286, 310.
Arce Gómez, Luis: 364.
Arce, Héctor: 148, 159, 326, 349.
Arce, Marcelo: 161.
Ardaya, Francisco: 200.
Arrázola, Wálter: 256, 318.
Asbún, Ernesto “Tito”: 136, 148.
Asbún, Jorge: 183.
Ávalos, Isaac: 131, 132, 137, 171.
Ávalos, Saúl: 186.
Ayala, Sara: 314.
Ayma, Donato: 59.
B
Bachelet, Michelle: 191, 199, 351, 362.
Bailaba, José: 282.
Baldomar, María Silvia: 318.
Ballivián, Patricia: 146.
Banzer, Hugo: 49, 61, 145, 385.
Barbery Anaya, Roberto: 58, 252, 253, 309.
Barrientos, Bonifacio: 202.
Barrón, Jaime: 326.
Batista, Eike: 29, 174.
Beltrán, Freddy: 299.
Benedicto XVI: 191.
Bersatti, Freddy: 91.
Berríos, Santiago: 268.
Bin Laden (familia): 24.
Bin Laden, Osama: 60.
Botero, Roberto: 274, 275.
Busch, Germán: 61, 271.
C
Caballero, Rolando: 347.
Cabello, Diosdado: 302.
Cáceres, Víctor: 149.
Cajías, Magdalena: 145.
Calle Huasco, Bernardo: 283.
Camacho, Roque Armando: 47.
Canedo Patiño, Beatriz: 134, 135.
Canelas, Iván: 157, 158.
Carlos V: 219.
Carter, Jimmy: 365.
Carvalho, Ruber: 183.
Cárdenas, Víctor Hugo: 129, 306.
Cardozo, José Luis: 330, 388.
Castillo, Dante: 282.
Castoriadis, Cornelius: 150.
Castro, Raúl: 293.
Castro Ruz, Fidel: 134, 158, 182, 229, 249, 305.
Ceaucescu, Nicolae: 237, 303.
Centenaro, Elenir: 201.
Ceresole, Norberto: 187, 231, 232-235, 299.
Céspedes, Augusto: 63.
Céspedes, José: 92, 288.
Cingolani, Pablo: 154.
Crispieri, Gina: 318.
Cronembold, Mario: 318.
Coca Antezana, Óscar: 146.
Colque, Luciano: 387.
Contreras, Adalid: 156.
Contreras, Álex: 133, 134, 145, 155, 157, 169, 170, 215, 216, 315, 354, 357.
Coro Mayta, Carlos: 93.
Correa, Rafael: 230, 253, 345.
Cossío, Mario: 91, 92, 95, 101, 259, 386.
Costas Aguilera, Rubén: 73, 92, 169, 238, 259, 319, 361, 389.
Cuadros, Reynaldo: 190.
Cuéllar, Fernando: 302, 303.
Cuéllar, Miguel: 215.
Cuéllar, Rubén Darío: 102.
CH
Chávez Frías, Hugo Rafael: 29, 51, 91, 95, 106, 128, 133, 134, 136, 137, 145, 160, 167, 168, 175, 181, 184, 185, 187, 196, 199, 219, 230-235, 270, 278, 286, 291-293, 297-299, 302, 308, 312, 317, 319, 320, 337, 343, 351, 352, 359, 362, 365, 386, 388.
Chávez, Normina: 249.
Chávez, Wálter: 48, 72, 115, 153-156, 160, 162, 205, 206, 236, 238-240, 253, 260, 307.
Choquehuanca, David: 122, 134, 144, 147, 151, 174, 189, 190, 195, 259, 299, 353, 370.
D
Dabdoub Álvarez, Gabriel: 76, 92, 103, 170, 204, 207, 211, 258, 289, 317, 352.
Dalence, Guillermo: 141, 243.
Da Silva, Ignacio “Lula”: 94, 95, 199, 244, 280, 351-353, 362.
Dausá, Rafael: 159, 169.
Dávalos, José Iván: 334.
De Bonafini, Hebe: 298.
De la Cruz, Roberto: 71.
Delgadillo, Wálter: 149.
Del Granado, Juan: 14, 58, 133, 149, 185, 217, 311.
De Soto, Hernando: 260.
Díaz, Carlos: 102.
Dieterich, Heinz: 235, 236.
Doria Medina, Samuel: 106, 119, 153.
Duchén, María René: 110.
Durán, Ángel: 204.
Durán Caranzani, Gonzalo: 327, 388.
Durán, Desirée: 137.
Durán Soliz, Rosa: 215.
E
Echazú, Luis: 149.
Echeverría, Jessika: 253.
Escóbar, Filemón: 95, 256, 258, 260.
Espada, María René: 318.
Espinoza, Jorge: 325.
Espinoza, Olga Lidia: 251, 252.
Estefanoni, Pablo: 154.
Exeni, José Luis: 357-359.
F
Fabricano, Marcial: 202.
Fernández, Edwin: 258, 260.
Fernández, Hugo: 144.
Fernández, Leopoldo: 355, 369.
Fernández, Nancy: 197.
Fernández, Omar: 248.
Flores Torres, Osmar: 251.
Fontane, Oliver: 150, 151.
Fuentes, Carlos: 133.
Fujimori, Alberto: 18, 229, 230.
Fukuyama, Francis: 69.
G
Gaddafi, Muhammar: 198.
Galeano, Eduardo: 136.
Galindo, José Antonio: 100.
Gamarra, Rubén: 252.
Garáfulic, Luis: 153.
García, Henry: 282.
García, Marco Aurelio: 94, 95, 353, 362.
García Meza, Luis: 364.
García Linera, Álvaro “Q´ananchiri”: 29, 34-49, 51-53, 59, 74, 108-110, 115-117, 129, 131, 132, 135, 142, 150, 151, 154, 156, 168, 170, 172, 176, 178, 182, 185, 189, 191, 192, 199, 200, 204, 217, 221, 222, 224, 236, 237, 239, 242, 243, 250, 252, 254, 256, 257, 268, 269, 270, 272, 323, 332, 349, 351, 355-358, 364, 365, 367, 385.
García Linera, Raúl: 35, 146, 200.
Garrido Valenzuela, Manuel: 160.
Gentile, Roxana: 318.
Gil, Adriana: 137, 172.
Gil Quiroga, José Antonio: 111.
Gira Meruvia, Rolando: 254.
Goebbels, Josef: 163.
Godoy, Eduardo: 161.
Gómez, Luis A.: 48, 239, 240.
Gómez Vela, Andrés: 162.
González, Felipe: 260.
González, “Gringo”: 157.
González, Miguel: 214.
Gore, Al: 298.
Guardia, Guido: 172, 186, 252, 361.
Guevara, Ernesto “Che”: 130.
Guiteras, Wálter: 153.
Gutiérrez, Adolfo: 215.
Gutiérrez, Raquel: 35, 38.
Gutiérrez, Roberto: 318.
Gutiérrez, Uriel: 319.
Guzmán, Gustavo: 15, 240.
Guzmán, Margoly: 172.
Guzmán, Rember: 240.
H
Haider, Jorg: 235.
Hennan, Anthony: 13.
Heredia, Nila: 147.
Hitler, Adolf: 42, 258.
Hollweg, Jorge: 314.
Honecker, Eric: 235.
Humala, Ollanta: 154.
Hurtado, Javier: 147.
Hussein, Saddam: 304.
I
Ibáñez, Andrés: 70, 259.
Imaña, Reynaldo: 37.
Insulza, José Miguel: 334, 361-363.
Iporre, Iván: 152.
Iturri, Jimmy: 221.
J
Joaquino, René: 106, 260.
Juan Pablo II: 298.
Juárez, Benito: 196.
Juárez, Jesús (Monseñor): 41, 42, 76, 207, 212.
Justiniano, Ernesto: 289, 290, 318.
K
Katari, Túpac: 42, 196.
Kerenski, Alexander: 58.
Kieffer, Fernando: 145, 331.
Kinn, José: 146, 315.
Kirchner, Néstor: 94, 107, 199, 286.
Klein Ferrer, Luis Michel: 335.
Klinsky, Carlos Pablo: 348.
Kruise, Thomas: 150, 151.
L
Lage, Carlos: 133, 181.
Lanza del Vasto, Giusseppe: 371.
Larrazábal, Hernando: 143.
Lazarte, Silvia: 223, 324, 328, 338, 339, 357.
Lechín, Juan Claudio: 203, 207, 249, 258.
Lechín Oquendo, Juan: 203.
Lenin, Vladimir Ilich: 58, 134.
Levich, Jacob: 26.
Limpias, Javier: 318.
Loayza, Román: 116, 159, 180, 203.
Lobera, Néstor: 215.
López, César: 111, 116, 145.
López, Guísela: 200, 201.
López Jiménez, Edgar: 313.
Lora, Guillermo: 259.
Loza, Gabriel: 143, 308.
Lozada, Ruth: 318.
LL
Llobet, Cayetano: 253, 336.
Llorenti, Sacha: 37, 143.
M
MacLean, Ronald: 153.
Maldonado, Peter: 333.
Mamani, Abel: 77, 103, 149, 284, 370.
Mandela, Nelson: 129, 130, 199.
María Antonieta: 286.
Marinkovic, Branko: 238, 318.
Mao Tse-Tung: 134.
Marof, Tristán: 259.
Martínez, Félix: 214.
Martínez, Tomás Eloy: 52, 196.
Marx, Karl: 12, 39.
Mayed, Kalil: 302.
Medina, Mónica: 161.
Medrano, Raúl: 216.
Menchú, Rigoberta: 298.
Mendoza, Plinio Apuleyo: 29.
Mercado, Jerjes: 146, 173, 284.
Mesa, Carlos: 53, 57-64, 70-76, 82, 85-93, 99-102, 108, 123, 124, 133, 136, 160, 252, 385, 386.
Milosevic, Slobodan: 235.
Moldiz, Hugo: 158, 159, 180, 283.
Molina, Carlos Hugo: 258, 309.
Montaigne, Michel de: 130.
Montaner, Carlos Alberto: 29.
Montaño, Gabriela: 155, 172.
Montenegro, Carlos: 63, 259.
Montes, Pedro: 242.
Montesinos, Vladimiro: 229-231.
Morales Ayma, Evo: 11, 13, 14, 16, 19, 21-23, 37, 49-51, 59, 64, 72, 74, 75, 79, 87, 90, 91, 93, 95, 102, 105-111, 115-121, 123, 127-137, 141, 143, 145, 146, 150-159, 163, 167-171, 174-179, 182, 184, 185, 190, 191, 195-199, 204, 211, 222, 230, 232, 235, 240-244, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 258, 259, 265-274, 276-280, 282, 284, 286-293, 297-300, 302, 303, 306, 308-311, 315, 317, 319, 324, 326, 332, 334, 336-339, 343, 348-352, 354-357, 359, 361-363, 365-367, 369, 385-389.
Morales Dávila, Manuel: 272, 273.
Morales, Freddy: 111, 160, 161.
Morales Olivera, Manuel: 268, 272-276, 278, 282, 341.
Morales Olivera, María: 282.
Moratinos, Miguel Ángel: 127.
Moreno, Mario: 102.
Moro, Aldo: 237.
Muñoz Alá, Alicia: 149, 162, 205, 206, 216, 240, 243, 249, 250, 257, 282.
Muñoz, Marcela: 282.
Mustafá, Roberto: 108, 136, 204, 354.
N
Nagatani, Michiaki: 318.
Natanson, José: 109.
Nava, Haydée: 92, 329.
Negri, Toni: 38, 48, 236, 237.
Novillo, Edmundo: 159.
Nuñez, Gastón: 160.
Nuñez, Luis: 316, 318.
O
Obama, Barak: 26.
Olivera, Óscar: 15, 28, 298, 385.
Orduña, Víctor: 151.
Orihuela, Mario: 161.
Orocondo, Santiago: 240, 331.
Ortega, Samuel: 216.
Ortiz Amestegui, Mauricio: 331.
Ortiz, Gerald: 360.
Ortiz, Juan Carlos: 172, 272, 274-276.
Ortiz Mercado, Róger: 137, 172.
Ortiz, Óscar: 361.
Ortiz, Pablo: 325.
Orwell, George: 364.
Ovando Candia, Alfredo: 271.
P
Pacepa, Ion Mihai: 237, 303, 304.
Pacheco, Luis Alberto: 318.
Palenque, Carlos: 162, 271.
Palomino, Nelson: 22.
Pando, Amalia: 111, 160, 221.
Pando, José Manuel “Yoyo”: 336.
Parada, Mario Orlando: 358.
Pardo, Gastón: 25.
Paredes, José Luis “Pepelucho”: 77, 355.
Parejas, Alcides: 183.
Patana, Edgar: 77, 103, 323, 370.
Patón, Rigoberto: 204, 206.
Patzi, Félix: 42, 134, 147, 162, 186, 189-191, 195, 259, 284.
Paz, Octavio: 66.
Paz Arauco, Liliana “Lily”: 200, 201.
Paz Zamora, Jaime: 136.
Pedraza, Denver: 282.
Peña, Augusto: 161.
Peña, Paula: 136, 183.
Peredo, Antonio: 159, 360.
Peredo, Oswaldo “Chato”: 131, 132, 159, 171, 281, 284.
Pereira, Gary: 318.
Pérez Esquivel, Adolfo: 298.
Pérez Iribarne, Eduardo: 201.
Petras, James: 22.
Pinto, Juan Carlos: 35, 37, 200, 201.
Ponomareva, Elena: 305.
Prada, Raúl “Chato”: 38, 45, 50, 200, 238.
Prats, Joan: 320.
Prieto, Abel: 252.
Primakov, Yevgeny: 304.
Q
Qichen, Qian: 304.
Quintana, Juan Ramón: 144-146, 155, 171, 270, 308, 315, 319, 323, 326, 331, 348, 355, 367.
Quiroga Ramírez, Jorge “Tuto”: 49, 105, 118-120, 136, 363.
Quisbert, José Antonio: 251, 252.
Quispe, Felipe “El Mallku”: 21, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 50, 60, 88, 106, 110, 117, 119, 122, 123, 385.
Quispe, Jimmy: 330.
R
Rada, Alfredo: 141, 142, 144, 175, 248, 250, 251, 254, 326, 328, 330, 348, 354, 363.
Ramírez, Santos: 148, 161, 281, 282, 360.
Ramos, Edgar: 162.
Rangel, José Vicente: 302.
Reck, Centa: 247, 336.
Restivo, Fabián: 155, 172.
Rey Juan Carlos: 352.
Reyes Villa, Manfred: 156, 245, 246, 272, 356, 363, 387.
Ric, Salvador: 111, 131, 137, 146, 168, 170-173, 184, 186-188, 276, 283.
Ricaldes, Celestino: 240.
Rivera, Fructuoso: 132.
Rivera, Guillermo: 102.
Rivero Guzmán, Susana: 142, 179, 284, 353.
Robles, Manuel: 153, 155.
Rocha, Clider: 142.
Rodríguez, Casimira: 147.
Rodríguez Vedia, Luciano: 215.
Rodríguez Veltzé, Eduardo: 95, 99, 101-104, 136, 158, 179, 386.
Rodríguez Zapatero, José Luis: 127, 130, 352.
Rojas, Adalberto: 144.
Rojas, Carlos “Chipa”: 92, 176.
Rojas, Eugerio: 323.
Romero, Carlos: 142, 338.
Romero, Juan Carlos: 161.
Ruiz, Herman: 251.
S
Saab, Tarek William: 302.
Saakashvili, Mikhail: 26.
Saavedra, “Mamén”: 318.
Saint-Simon, conde de: 70.
Salinas, Cayo: 340.
Salvatierra, Erick Dickson: 314.
Salvatierra, Hugo: 131, 132, 137, 141, 142, 171, 281, 283.
Sánchez Berzaín, Carlos “El Zorro”: 53, 153.
Sánchez, David: 79, 328, 329, 336, 337.
Sánchez de Lozada, Gonzalo “Goni”: 18, 49, 53, 62, 70, 75, 90, 133, 148, 385.
Sandalio, Humberto: 77, 205, 212.
Sandóval, Héctor: 99, 100, 255.
Sanjinez, Óscar: 162.
San Miguel, Walker: 147-148, 348.
Santa Cruz y Calahumana, Andrés de: 196.
Samartino, Amauris: 249, 337.
Schevardnadze, Eduard: 25, 26.
Schultz, Jim: 28.
Seleme, Susana: 183.
Selum, Wálter: 147.
Seoane, Justo: 59.
Serrudo, Juan Carlos: 329, 388.
Small, Dennis: 19.
Solares, Jaime: 60, 92, 242.
Soliz Rada, Andrés: 143, 173, 180, 195, 268-273, 276.
Solón, Pablo: 144, 151.
Soros, George: 15-29, 47, 48, 51, 60, 107, 144, 145, 156, 174, 175, 239, 270, 292, 298, 301, 306, 309.
Soros, Paul: 23.
Soruco, Carlos: 183.
Sosa, Celinda: 147, 173, 283.
Sote Gutiérrez, Álex: 215.
Stavenhagen, Rodolfo: 306.
Stippel, Jört: 37.
Suxo, Nardo: 144.
T
Tabata, Rubén: 318.
Tamburini, Leonardo: 155.
Tanaka, Mario: 327.
Tejerina, Jorge: 159.
Terán, Margarita: 198.
Terceros, Gonzalo: 79.
Terrazas, Julio (Cardenal): 76, 191, 192, 211, 212, 319.
Ticacolque, Juan: 94, 246, 247, 387.
Toledo, Alejandro: 18, 22, 196.
Toranzo, Carlos: 260.
Toranzos, Max: 215.
Toro Ibáñez, Graciela: 143.
Toro, Ronald: 313.
Torrico, Celima: 147, 149, 248, 253.
Torrico, Gustavo: 161, 284, 365.
Trigo, Luis: 355.
U
Untoja, Fernando: 306.
Urenda, Juan Carlos: 183, 309.
Urenda, Óscar: 318.
Uribe, Álvaro: 176.
Uribe, Mario: 346.
Urresti Ferrel, Christian: 136, 147, 247, 248, 387.
V
Vaca Diez, Hormando: 75, 87, 91, 92, 95, 100, 101, 386.
Vaca, Juan Carlos: 215.
Vaca, Wilder: 318.
Valverde Bravo, Carlos: 336.
Vargas, Benigno: 172, 283.
Vargas, José: 325.
Vargas Llosa, Álvaro: 18, 29.
Vargas Llosa, Mario: 306.
Vargas, Wilfredo: 167, 354, 359.
Vásquez, Miguel: 363, 364.
Vásquez, Tabaré: 199.
Veblen, Thorstein: 62.
Velasco Oyola, Daniel: 244.
Velasco, José Miguel de: 61.
Velásquez, Iván: 283.
Véliz, Alejo: 306.
Véliz, Óscar Hernán – alias Müller, Hermann “Gory”: 152.
Villarroel, Wálter: 149, 173, 188, 241, 243.
Villca, Basilio: 216.
Villegas, Carlos: 121, 143, 173, 186-188, 273, 275, 276, 286, 310.
Villela, Guillermo: 309.
Vincenti, Marioly: 318.
Von Borries, Mónica: 257.
W
Wilson, Antonini: 336.
Willca, Lino: 281.
Willka, Zárate: 109, 259.
Y
Yuschenko, Viktor: 26.
Z
Zabala, Carlos: 284.
Zambrana, Ricardo: 313.
Zarif, Javad: 301.
Zavaleta Mercado, René: 65, 66.
Ziegler, Jean: 304, 305.
Zurita, Leonilda: 198, 246.
Zurita, Marcelo: 284.
(Nota: la numeración varió en la tercera edición)
A
Abendroth, Bernd: 108, 136.
Achacollo, Nemesia: 281.
Aguilar, Roberto: 38, 200.
Aguilera, Rolando: 318.
Ahmadinejad, Mahmmud: 235, 298, 299, 301, 302.
Aimaretti, Marco Antonio: 142.
Alarcón, Silvia: 35.
Albarracín, Waldo: 14, 142, 326.
Alcoreza, Juan Carlos: 162.
Almaraz, Alejandro: 141, 142, 177, 178, 285.
Allende, Salvador: 152, 160, 161.
Alvarado, Jorge: 157, 245, 266-268, 272, 278.
Álvarez, Analía: 318.
Amaru, Túpac: 135.
Anaya, Alvin: 204.
Andrade (esposos): 197.
Annan, Koffi: 304.
Antelo, Germán: 92, 132, 176, 217, 259, 364.
Antelo, Juan Armando: 171.
Antezana, Marcelo: 91.
Añez, Wilfredo: 318.
Arauco, Eleonor: 151.
Araúz, Silvio: 215.
Araya Peters, Arturo: 161.
Arce Catacora, Luis: 148, 173, 188, 282, 286, 310.
Arce Gómez, Luis: 364.
Arce, Héctor: 148, 159, 326, 349.
Arce, Marcelo: 161.
Ardaya, Francisco: 200.
Arrázola, Wálter: 256, 318.
Asbún, Ernesto “Tito”: 136, 148.
Asbún, Jorge: 183.
Ávalos, Isaac: 131, 132, 137, 171.
Ávalos, Saúl: 186.
Ayala, Sara: 314.
Ayma, Donato: 59.
B
Bachelet, Michelle: 191, 199, 351, 362.
Bailaba, José: 282.
Baldomar, María Silvia: 318.
Ballivián, Patricia: 146.
Banzer, Hugo: 49, 61, 145, 385.
Barbery Anaya, Roberto: 58, 252, 253, 309.
Barrientos, Bonifacio: 202.
Barrón, Jaime: 326.
Batista, Eike: 29, 174.
Beltrán, Freddy: 299.
Benedicto XVI: 191.
Bersatti, Freddy: 91.
Berríos, Santiago: 268.
Bin Laden (familia): 24.
Bin Laden, Osama: 60.
Botero, Roberto: 274, 275.
Busch, Germán: 61, 271.
C
Caballero, Rolando: 347.
Cabello, Diosdado: 302.
Cáceres, Víctor: 149.
Cajías, Magdalena: 145.
Calle Huasco, Bernardo: 283.
Camacho, Roque Armando: 47.
Canedo Patiño, Beatriz: 134, 135.
Canelas, Iván: 157, 158.
Carlos V: 219.
Carter, Jimmy: 365.
Carvalho, Ruber: 183.
Cárdenas, Víctor Hugo: 129, 306.
Cardozo, José Luis: 330, 388.
Castillo, Dante: 282.
Castoriadis, Cornelius: 150.
Castro, Raúl: 293.
Castro Ruz, Fidel: 134, 158, 182, 229, 249, 305.
Ceaucescu, Nicolae: 237, 303.
Centenaro, Elenir: 201.
Ceresole, Norberto: 187, 231, 232-235, 299.
Céspedes, Augusto: 63.
Céspedes, José: 92, 288.
Cingolani, Pablo: 154.
Crispieri, Gina: 318.
Cronembold, Mario: 318.
Coca Antezana, Óscar: 146.
Colque, Luciano: 387.
Contreras, Adalid: 156.
Contreras, Álex: 133, 134, 145, 155, 157, 169, 170, 215, 216, 315, 354, 357.
Coro Mayta, Carlos: 93.
Correa, Rafael: 230, 253, 345.
Cossío, Mario: 91, 92, 95, 101, 259, 386.
Costas Aguilera, Rubén: 73, 92, 169, 238, 259, 319, 361, 389.
Cuadros, Reynaldo: 190.
Cuéllar, Fernando: 302, 303.
Cuéllar, Miguel: 215.
Cuéllar, Rubén Darío: 102.
CH
Chávez Frías, Hugo Rafael: 29, 51, 91, 95, 106, 128, 133, 134, 136, 137, 145, 160, 167, 168, 175, 181, 184, 185, 187, 196, 199, 219, 230-235, 270, 278, 286, 291-293, 297-299, 302, 308, 312, 317, 319, 320, 337, 343, 351, 352, 359, 362, 365, 386, 388.
Chávez, Normina: 249.
Chávez, Wálter: 48, 72, 115, 153-156, 160, 162, 205, 206, 236, 238-240, 253, 260, 307.
Choquehuanca, David: 122, 134, 144, 147, 151, 174, 189, 190, 195, 259, 299, 353, 370.
D
Dabdoub Álvarez, Gabriel: 76, 92, 103, 170, 204, 207, 211, 258, 289, 317, 352.
Dalence, Guillermo: 141, 243.
Da Silva, Ignacio “Lula”: 94, 95, 199, 244, 280, 351-353, 362.
Dausá, Rafael: 159, 169.
Dávalos, José Iván: 334.
De Bonafini, Hebe: 298.
De la Cruz, Roberto: 71.
Delgadillo, Wálter: 149.
Del Granado, Juan: 14, 58, 133, 149, 185, 217, 311.
De Soto, Hernando: 260.
Díaz, Carlos: 102.
Dieterich, Heinz: 235, 236.
Doria Medina, Samuel: 106, 119, 153.
Duchén, María René: 110.
Durán, Ángel: 204.
Durán Caranzani, Gonzalo: 327, 388.
Durán, Desirée: 137.
Durán Soliz, Rosa: 215.
E
Echazú, Luis: 149.
Echeverría, Jessika: 253.
Escóbar, Filemón: 95, 256, 258, 260.
Espada, María René: 318.
Espinoza, Jorge: 325.
Espinoza, Olga Lidia: 251, 252.
Estefanoni, Pablo: 154.
Exeni, José Luis: 357-359.
F
Fabricano, Marcial: 202.
Fernández, Edwin: 258, 260.
Fernández, Hugo: 144.
Fernández, Leopoldo: 355, 369.
Fernández, Nancy: 197.
Fernández, Omar: 248.
Flores Torres, Osmar: 251.
Fontane, Oliver: 150, 151.
Fuentes, Carlos: 133.
Fujimori, Alberto: 18, 229, 230.
Fukuyama, Francis: 69.
G
Gaddafi, Muhammar: 198.
Galeano, Eduardo: 136.
Galindo, José Antonio: 100.
Gamarra, Rubén: 252.
Garáfulic, Luis: 153.
García, Henry: 282.
García, Marco Aurelio: 94, 95, 353, 362.
García Meza, Luis: 364.
García Linera, Álvaro “Q´ananchiri”: 29, 34-49, 51-53, 59, 74, 108-110, 115-117, 129, 131, 132, 135, 142, 150, 151, 154, 156, 168, 170, 172, 176, 178, 182, 185, 189, 191, 192, 199, 200, 204, 217, 221, 222, 224, 236, 237, 239, 242, 243, 250, 252, 254, 256, 257, 268, 269, 270, 272, 323, 332, 349, 351, 355-358, 364, 365, 367, 385.
García Linera, Raúl: 35, 146, 200.
Garrido Valenzuela, Manuel: 160.
Gentile, Roxana: 318.
Gil, Adriana: 137, 172.
Gil Quiroga, José Antonio: 111.
Gira Meruvia, Rolando: 254.
Goebbels, Josef: 163.
Godoy, Eduardo: 161.
Gómez, Luis A.: 48, 239, 240.
Gómez Vela, Andrés: 162.
González, Felipe: 260.
González, “Gringo”: 157.
González, Miguel: 214.
Gore, Al: 298.
Guardia, Guido: 172, 186, 252, 361.
Guevara, Ernesto “Che”: 130.
Guiteras, Wálter: 153.
Gutiérrez, Adolfo: 215.
Gutiérrez, Raquel: 35, 38.
Gutiérrez, Roberto: 318.
Gutiérrez, Uriel: 319.
Guzmán, Gustavo: 15, 240.
Guzmán, Margoly: 172.
Guzmán, Rember: 240.
H
Haider, Jorg: 235.
Hennan, Anthony: 13.
Heredia, Nila: 147.
Hitler, Adolf: 42, 258.
Hollweg, Jorge: 314.
Honecker, Eric: 235.
Humala, Ollanta: 154.
Hurtado, Javier: 147.
Hussein, Saddam: 304.
I
Ibáñez, Andrés: 70, 259.
Imaña, Reynaldo: 37.
Insulza, José Miguel: 334, 361-363.
Iporre, Iván: 152.
Iturri, Jimmy: 221.
J
Joaquino, René: 106, 260.
Juan Pablo II: 298.
Juárez, Benito: 196.
Juárez, Jesús (Monseñor): 41, 42, 76, 207, 212.
Justiniano, Ernesto: 289, 290, 318.
K
Katari, Túpac: 42, 196.
Kerenski, Alexander: 58.
Kieffer, Fernando: 145, 331.
Kinn, José: 146, 315.
Kirchner, Néstor: 94, 107, 199, 286.
Klein Ferrer, Luis Michel: 335.
Klinsky, Carlos Pablo: 348.
Kruise, Thomas: 150, 151.
L
Lage, Carlos: 133, 181.
Lanza del Vasto, Giusseppe: 371.
Larrazábal, Hernando: 143.
Lazarte, Silvia: 223, 324, 328, 338, 339, 357.
Lechín, Juan Claudio: 203, 207, 249, 258.
Lechín Oquendo, Juan: 203.
Lenin, Vladimir Ilich: 58, 134.
Levich, Jacob: 26.
Limpias, Javier: 318.
Loayza, Román: 116, 159, 180, 203.
Lobera, Néstor: 215.
López, César: 111, 116, 145.
López, Guísela: 200, 201.
López Jiménez, Edgar: 313.
Lora, Guillermo: 259.
Loza, Gabriel: 143, 308.
Lozada, Ruth: 318.
LL
Llobet, Cayetano: 253, 336.
Llorenti, Sacha: 37, 143.
M
MacLean, Ronald: 153.
Maldonado, Peter: 333.
Mamani, Abel: 77, 103, 149, 284, 370.
Mandela, Nelson: 129, 130, 199.
María Antonieta: 286.
Marinkovic, Branko: 238, 318.
Mao Tse-Tung: 134.
Marof, Tristán: 259.
Martínez, Félix: 214.
Martínez, Tomás Eloy: 52, 196.
Marx, Karl: 12, 39.
Mayed, Kalil: 302.
Medina, Mónica: 161.
Medrano, Raúl: 216.
Menchú, Rigoberta: 298.
Mendoza, Plinio Apuleyo: 29.
Mercado, Jerjes: 146, 173, 284.
Mesa, Carlos: 53, 57-64, 70-76, 82, 85-93, 99-102, 108, 123, 124, 133, 136, 160, 252, 385, 386.
Milosevic, Slobodan: 235.
Moldiz, Hugo: 158, 159, 180, 283.
Molina, Carlos Hugo: 258, 309.
Montaigne, Michel de: 130.
Montaner, Carlos Alberto: 29.
Montaño, Gabriela: 155, 172.
Montenegro, Carlos: 63, 259.
Montes, Pedro: 242.
Montesinos, Vladimiro: 229-231.
Morales Ayma, Evo: 11, 13, 14, 16, 19, 21-23, 37, 49-51, 59, 64, 72, 74, 75, 79, 87, 90, 91, 93, 95, 102, 105-111, 115-121, 123, 127-137, 141, 143, 145, 146, 150-159, 163, 167-171, 174-179, 182, 184, 185, 190, 191, 195-199, 204, 211, 222, 230, 232, 235, 240-244, 248, 249, 251, 252, 254, 255, 258, 259, 265-274, 276-280, 282, 284, 286-293, 297-300, 302, 303, 306, 308-311, 315, 317, 319, 324, 326, 332, 334, 336-339, 343, 348-352, 354-357, 359, 361-363, 365-367, 369, 385-389.
Morales Dávila, Manuel: 272, 273.
Morales, Freddy: 111, 160, 161.
Morales Olivera, Manuel: 268, 272-276, 278, 282, 341.
Morales Olivera, María: 282.
Moratinos, Miguel Ángel: 127.
Moreno, Mario: 102.
Moro, Aldo: 237.
Muñoz Alá, Alicia: 149, 162, 205, 206, 216, 240, 243, 249, 250, 257, 282.
Muñoz, Marcela: 282.
Mustafá, Roberto: 108, 136, 204, 354.
N
Nagatani, Michiaki: 318.
Natanson, José: 109.
Nava, Haydée: 92, 329.
Negri, Toni: 38, 48, 236, 237.
Novillo, Edmundo: 159.
Nuñez, Gastón: 160.
Nuñez, Luis: 316, 318.
O
Obama, Barak: 26.
Olivera, Óscar: 15, 28, 298, 385.
Orduña, Víctor: 151.
Orihuela, Mario: 161.
Orocondo, Santiago: 240, 331.
Ortega, Samuel: 216.
Ortiz Amestegui, Mauricio: 331.
Ortiz, Gerald: 360.
Ortiz, Juan Carlos: 172, 272, 274-276.
Ortiz Mercado, Róger: 137, 172.
Ortiz, Óscar: 361.
Ortiz, Pablo: 325.
Orwell, George: 364.
Ovando Candia, Alfredo: 271.
P
Pacepa, Ion Mihai: 237, 303, 304.
Pacheco, Luis Alberto: 318.
Palenque, Carlos: 162, 271.
Palomino, Nelson: 22.
Pando, Amalia: 111, 160, 221.
Pando, José Manuel “Yoyo”: 336.
Parada, Mario Orlando: 358.
Pardo, Gastón: 25.
Paredes, José Luis “Pepelucho”: 77, 355.
Parejas, Alcides: 183.
Patana, Edgar: 77, 103, 323, 370.
Patón, Rigoberto: 204, 206.
Patzi, Félix: 42, 134, 147, 162, 186, 189-191, 195, 259, 284.
Paz, Octavio: 66.
Paz Arauco, Liliana “Lily”: 200, 201.
Paz Zamora, Jaime: 136.
Pedraza, Denver: 282.
Peña, Augusto: 161.
Peña, Paula: 136, 183.
Peredo, Antonio: 159, 360.
Peredo, Oswaldo “Chato”: 131, 132, 159, 171, 281, 284.
Pereira, Gary: 318.
Pérez Esquivel, Adolfo: 298.
Pérez Iribarne, Eduardo: 201.
Petras, James: 22.
Pinto, Juan Carlos: 35, 37, 200, 201.
Ponomareva, Elena: 305.
Prada, Raúl “Chato”: 38, 45, 50, 200, 238.
Prats, Joan: 320.
Prieto, Abel: 252.
Primakov, Yevgeny: 304.
Q
Qichen, Qian: 304.
Quintana, Juan Ramón: 144-146, 155, 171, 270, 308, 315, 319, 323, 326, 331, 348, 355, 367.
Quiroga Ramírez, Jorge “Tuto”: 49, 105, 118-120, 136, 363.
Quisbert, José Antonio: 251, 252.
Quispe, Felipe “El Mallku”: 21, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 50, 60, 88, 106, 110, 117, 119, 122, 123, 385.
Quispe, Jimmy: 330.
R
Rada, Alfredo: 141, 142, 144, 175, 248, 250, 251, 254, 326, 328, 330, 348, 354, 363.
Ramírez, Santos: 148, 161, 281, 282, 360.
Ramos, Edgar: 162.
Rangel, José Vicente: 302.
Reck, Centa: 247, 336.
Restivo, Fabián: 155, 172.
Rey Juan Carlos: 352.
Reyes Villa, Manfred: 156, 245, 246, 272, 356, 363, 387.
Ric, Salvador: 111, 131, 137, 146, 168, 170-173, 184, 186-188, 276, 283.
Ricaldes, Celestino: 240.
Rivera, Fructuoso: 132.
Rivera, Guillermo: 102.
Rivero Guzmán, Susana: 142, 179, 284, 353.
Robles, Manuel: 153, 155.
Rocha, Clider: 142.
Rodríguez, Casimira: 147.
Rodríguez Vedia, Luciano: 215.
Rodríguez Veltzé, Eduardo: 95, 99, 101-104, 136, 158, 179, 386.
Rodríguez Zapatero, José Luis: 127, 130, 352.
Rojas, Adalberto: 144.
Rojas, Carlos “Chipa”: 92, 176.
Rojas, Eugerio: 323.
Romero, Carlos: 142, 338.
Romero, Juan Carlos: 161.
Ruiz, Herman: 251.
S
Saab, Tarek William: 302.
Saakashvili, Mikhail: 26.
Saavedra, “Mamén”: 318.
Saint-Simon, conde de: 70.
Salinas, Cayo: 340.
Salvatierra, Erick Dickson: 314.
Salvatierra, Hugo: 131, 132, 137, 141, 142, 171, 281, 283.
Sánchez Berzaín, Carlos “El Zorro”: 53, 153.
Sánchez, David: 79, 328, 329, 336, 337.
Sánchez de Lozada, Gonzalo “Goni”: 18, 49, 53, 62, 70, 75, 90, 133, 148, 385.
Sandalio, Humberto: 77, 205, 212.
Sandóval, Héctor: 99, 100, 255.
Sanjinez, Óscar: 162.
San Miguel, Walker: 147-148, 348.
Santa Cruz y Calahumana, Andrés de: 196.
Samartino, Amauris: 249, 337.
Schevardnadze, Eduard: 25, 26.
Schultz, Jim: 28.
Seleme, Susana: 183.
Selum, Wálter: 147.
Seoane, Justo: 59.
Serrudo, Juan Carlos: 329, 388.
Small, Dennis: 19.
Solares, Jaime: 60, 92, 242.
Soliz Rada, Andrés: 143, 173, 180, 195, 268-273, 276.
Solón, Pablo: 144, 151.
Soros, George: 15-29, 47, 48, 51, 60, 107, 144, 145, 156, 174, 175, 239, 270, 292, 298, 301, 306, 309.
Soros, Paul: 23.
Soruco, Carlos: 183.
Sosa, Celinda: 147, 173, 283.
Sote Gutiérrez, Álex: 215.
Stavenhagen, Rodolfo: 306.
Stippel, Jört: 37.
Suxo, Nardo: 144.
T
Tabata, Rubén: 318.
Tamburini, Leonardo: 155.
Tanaka, Mario: 327.
Tejerina, Jorge: 159.
Terán, Margarita: 198.
Terceros, Gonzalo: 79.
Terrazas, Julio (Cardenal): 76, 191, 192, 211, 212, 319.
Ticacolque, Juan: 94, 246, 247, 387.
Toledo, Alejandro: 18, 22, 196.
Toranzo, Carlos: 260.
Toranzos, Max: 215.
Toro Ibáñez, Graciela: 143.
Toro, Ronald: 313.
Torrico, Celima: 147, 149, 248, 253.
Torrico, Gustavo: 161, 284, 365.
Trigo, Luis: 355.
U
Untoja, Fernando: 306.
Urenda, Juan Carlos: 183, 309.
Urenda, Óscar: 318.
Uribe, Álvaro: 176.
Uribe, Mario: 346.
Urresti Ferrel, Christian: 136, 147, 247, 248, 387.
V
Vaca Diez, Hormando: 75, 87, 91, 92, 95, 100, 101, 386.
Vaca, Juan Carlos: 215.
Vaca, Wilder: 318.
Valverde Bravo, Carlos: 336.
Vargas, Benigno: 172, 283.
Vargas, José: 325.
Vargas Llosa, Álvaro: 18, 29.
Vargas Llosa, Mario: 306.
Vargas, Wilfredo: 167, 354, 359.
Vásquez, Miguel: 363, 364.
Vásquez, Tabaré: 199.
Veblen, Thorstein: 62.
Velasco Oyola, Daniel: 244.
Velasco, José Miguel de: 61.
Velásquez, Iván: 283.
Véliz, Alejo: 306.
Véliz, Óscar Hernán – alias Müller, Hermann “Gory”: 152.
Villarroel, Wálter: 149, 173, 188, 241, 243.
Villca, Basilio: 216.
Villegas, Carlos: 121, 143, 173, 186-188, 273, 275, 276, 286, 310.
Villela, Guillermo: 309.
Vincenti, Marioly: 318.
Von Borries, Mónica: 257.
W
Wilson, Antonini: 336.
Willca, Lino: 281.
Willka, Zárate: 109, 259.
Y
Yuschenko, Viktor: 26.
Z
Zabala, Carlos: 284.
Zambrana, Ricardo: 313.
Zarif, Javad: 301.
Zavaleta Mercado, René: 65, 66.
Ziegler, Jean: 304, 305.
Zurita, Leonilda: 198, 246.
Zurita, Marcelo: 284.
